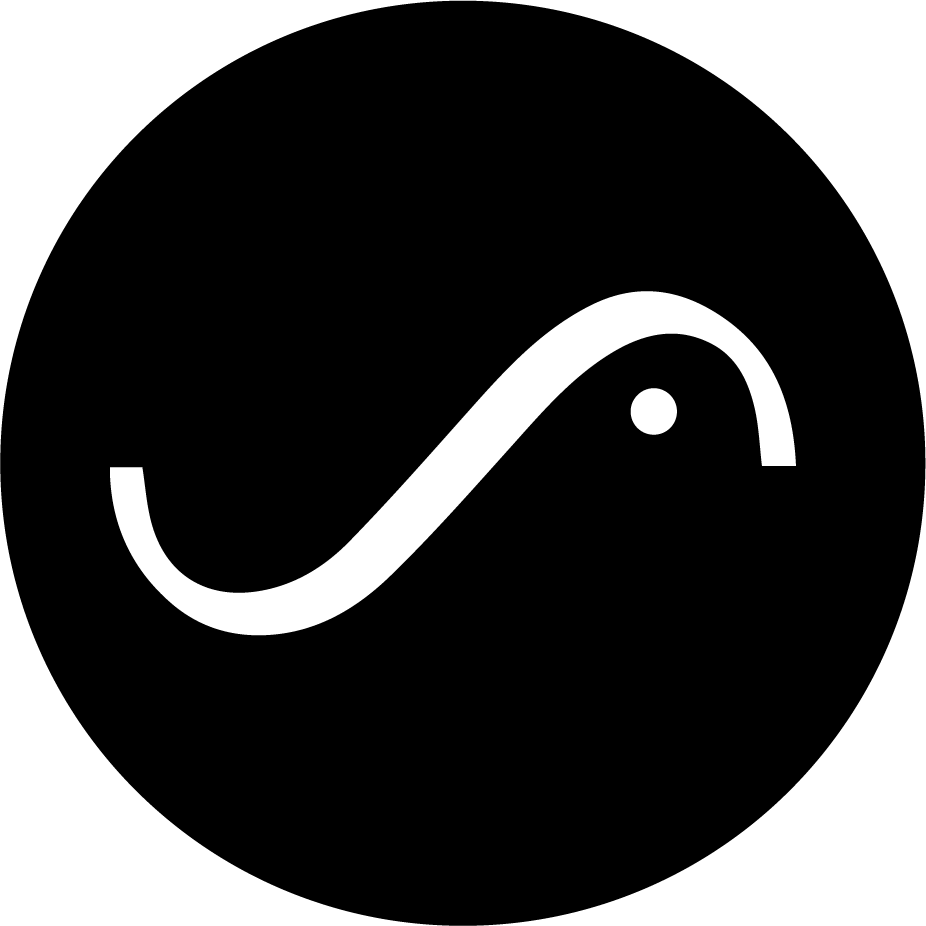Capítulo 3
Capítulo 3: Sobreviviendo al Capitalismo
Este es un capítulo importante, puede incluso que uno de los más importantes del libro. Habla sobre una filosofía de vida que te permita vivir feliz siendo tu propio dueño y venciendo las imposiciones de la sociedad. Este capítulo puedo escribirlo porque he estado a un milímetro de la muerte y sigo aquí. Porque hay cosas que uno no piensa hasta que le ve las orejas al lobo. Y para la mayoría de la gente ese momento llega demasiado tarde, pues la salud no se resiente hasta que ha pasado la mayor parte de tu vida, y aunque nunca es tarde para cambiar, habrás perdido años y años de una existencia mucho más plena.
¿Sabéis que es lo que uno no piensa cuando está en su incómoda cama de hospital mientras el líquido ascítico, que debería encontrarse en su cavidad abdominal, rezuma por uno de los agujeritos que le han practicado en el abdomen para la laparoscopia? ¿Lo que no piensa cuando ese mismo líquido, que para empezar no debería estar ahí, decide infiltrarse en su grasa abdominal, en sus testículos e incluso en su pene, produciéndole un dolor terrible al más mínimo roce? ¿Lo que tampoco piensa cuando le dicen que esta vez el diagnóstico tampoco es seguro? Y que, «aunque sepamos que es un cáncer, seguimos sin saber qué tipo de cáncer es y tienes que seguir aquí, sin tratarte porque no sabemos a qué nos enfrentamos, así que permanecerás aquí ingresado otra semanita más…». Yo sí lo sé, y lo tengo reciente, además. No piensas en los exámenes que has suspendido. Es mi caso, porque soy estudiante, pero puedes aplicarlo a un trabajo también. No piensas en que no has acabado la carrera, porque la carrera es un medio, no un objetivo ni una meta. Tampoco piensas en que no has comprado el último iPhone, ni en que tu tele no es la mejor o tu coche el que más caballos tiene. No. No piensas en todas esas cosas que te agobian en el día a día y que te parecen un mundo en multitud de ocasiones. Y si no piensas en ellas, amigo, es porque suelen ser una gilipollez.
Pero te voy a decir en lo que SÍ que piensas, aquello a lo que das vueltas y vueltas. Piensas en ese amigo al que perdiste porque las últimas siete veces que te dijo de quedar a tomar algo le dijiste que estabas ocupado. El trabajo atrasado, la actividad extraescolar del niño, el examen de la semana siguiente, el gimnasio que tenías abandonado o incluso la simple y llana pereza causada por la trampa que es el sofá con la tele de fondo, han sido más importantes para ti que él. Piensas en tus sueños. En el libro que siempre has querido escribir, el jardín o el huerto que has querido plantar o el viaje que no has hecho. En cómo día tras día, semana tras semana y mes tras mes, has ido posponiendo el momento de sentarte a escribir, de buscar qué plantar o de planear tu aventura soñada porque tus quehaceres del momento te «impedían» hacerlo.
Y así, vas enterrando cada vez más hondo a ese poeta, a ese escritor, al niño que disfrutaba doblando papel, a aquel que soñaba con ser profesor, pero no le contrataban, al que quería ayudar a los animales o al que deseaba volar. Y aunque enterrados no hacen ruido, siguen ahí, y cuando te encuentres en una situación en la que el silencio suene tan alto que te duela, podrás seguir oyéndolos porque siguen vivos, aunque estén bajo tierra.
El mundo entero parece gritarle ¡NO! a tus sueños. La vida parece pelear y conspirar contra ti para que no consigas tus metas. Y es cierto, en parte. El mundo capitalista es hostil hacia tus sueños, porque generalmente, y a no ser que tu sueño sea simplemente tener poder, tus metas no le convienen al mundo capitalista. No quiere que tú tengas sueños, y aboga por ahogarlos antes de que crezcan, recordándote continuamente lo estúpidos y difíciles de alcanzar que son esos sueños y lo fácil que es conformarse con comprarse algo bonito para consolarse. El capitalismo te quiere lo más atontado posible para que seas más receptivo a su mensaje continuo, ese que te dice, desde miles de pantallas, de vallas publicitarias, de escritos y demás, que no puedes ser feliz si tus zapatillas no están nuevas, si tu móvil no es el último modelo, si el piso en el que vives no es propiedad tuya y tantísimos otros «si» que condicionan tu día a día y, lo que es peor, tus sueños y metas. Porque es mucho más difícil convencerte de que compres cosas cuando eres consciente de que lo único que necesitas para ser feliz es a ti mismo.
El sencoísmo convive con el capitalismo y no necesariamente tiene que pelearse con él. Pero busca darte las armas necesarias para que tú decidas lo que quieres hacer, cómo y cuándo.
No te va a decir lo que tienes que hacer. No te va a obligar a buscar el trabajo de tus sueños hasta que mueras de hambre, porque desgraciadamente ese podría ser el desenlace. Pero te pide que seas consciente de tus opciones. Puedes sacar media hora al día para dedicarla a tus metas y una hora para dedicársela a tus amigos. Probablemente, te bastaría, si nos basamos en el común de los mortales, con abandonar las redes sociales para conseguir esa hora y media en tu día —y si no, la tele y el sofá, que siguen estando ahí—. ¿Qué es poco? Sin duda. Pero es mejor dedicarle media hora que no dedicarle nada. Y si yo en media hora escribo cien palabras, eso quiere decir que en diez días tendré mil palabras, y en cien días, diez mil, y en un año, más de treinta y cinco mil. Tengo escrita una novela corta en un año. Y dedicándole solo media hora al día, no digamos si algún día inspirado paso la tarde escribiendo o paso a dedicarle una hora u hora y media porque descubro que me gusta y me llena, y resulta que disfruto mucho más con ello que con el tiempo que perdía delante de la caja tonta. Pasa este ejemplo a tocar la guitarra, o a aprender uno o varios idiomas porque siempre te ha gustado, o a dibujar en folios, simplemente, y verás como en un par de años sabes tocar la guitarra con un nivel más que decente, te puedes comunicar en varios idiomas y dibujas mejor de lo que nunca hubieses pensado que fuese posible. O quizás seas de esas personas que se conforman simplemente con ser felices, o cuyo sueño es tener una familia. Dedícate pues un poquito más de tiempo, sea a ti o a tu familia. Vivimos con miedo al fracaso, sin darnos cuenta de que fracasar en algo no es malo si te das cuenta. El único fracaso posible es reincidir en tus errores. Si algo de lo que haces no te gusta o eres infeliz y le has dedicado mucho tiempo, déjalo. Considera que has dedicado mucho tiempo al éxito que supone darte cuenta de que algo no te llena y poder usar este conocimiento para hacer cosas que sí te llenen.
Intenta no pensar tanto en lo que todo el mundo hace, o lo que se espera de ti, y actúa como te gustaría. ¿Y si en lugar de haberme puesto a estudiar una carrera hubiese decidido dedicar todas esas horas a escribir? ¿No tendría ahora a mis espaldas miles y miles de palabras escritas? Pongamos por ejemplo que fuese capaz de escribir cien palabras en una hora, un ritmo bastante bajo, por no decir prácticamente ínfimo —la mitad del que me había propuesto en el párrafo anterior, y ya entonces me parecía un ritmo bajito—. A 8 horas al día, por cinco días a la semana, porque los fines de semana se descansa, contando solo 4 semanas al año, para tener vacaciones, yo llevaría 1584000 palabras escritas. Esto sin contar con que la curva de aprendizaje haría que progresivamente escribiese cada vez más rápido y me costase menos. 1584000 palabras. Para que os hagáis a la idea, Los miserables de Víctor Hugo consta de 530982 palabras. La comunidad del anillo de Tolkien tiene 187790. Esto implica que podría haber escrito tres veces Los miserables o un par de trilogías del tamaño de El señor de los anillos en lo que llevo de carrera. Obviamente, que escriba el mismo número de palabras no quiere decir que mis palabras sean igual de interesantes que las de Víctor Hugo o las de Tolkien. Pero, desde luego, eso nunca lo averiguaremos si no llego a escribirlas, y probablemente después de escribir 1584 horas algo de destreza haya adquirido —según la teoría de las mil horas, te convertirás en un experto en cualquier cosa en la que inviertas más de 1000 horas, y en mi experiencia empírica con ciertos experimentos neurocientíficos, esa teoría tiene bastante sentido.
Con las relaciones sociales pasa lo mismo, puedes dedicarles media o una hora de tu tiempo al día. Eso supone que puedes ver siete veces al mismo amigo o a siete amigos diferentes en una semana, y aunque estés tan terriblemente ocupado como crees estar, seguro que podréis hacer un hueco en algún intermedio entre dos de tus importantísimas e imprescindibles actividades. Si ves a tus amigos una vez cada quince días, os podéis mantener al día sin perder ni un ápice de la confianza. Y eso te permite ver a mucha gente. Cada uno debe buscar su ratito como mejor le convenga, pero sé consciente de todo lo que te estás perdiendo por seguir el ritmo que la sociedad te impone, que no es necesariamente el ritmo más adecuado para ti, y actúa en consecuencia, o al menos con consciencia de ello.
El sencoísmo busca que seas tú quien decida lo que es mejor para ti. Simplemente quiero que veas que existe la posibilidad real de no hacer lo que hace todo el mundo, y que no es necesariamente una locura solo por ser diferente. ¿De verdad crees que después de cuatro años de hacer una determinada carrera, con tu título en la mano, lo vas a tener mucho más fácil que si no lo tuvieses? ¿No has visto como está a día de hoy el mercado laboral? ¿Por qué no dedicar tu tiempo y esfuerzo a algo que realmente te llena y, solo en el caso de que eso no funcione, cambiar tus esfuerzos a otra cosa? Los primeros en matar nuestros sueños somos nosotros mismos…
Porque, por supuesto, los 17 años son la edad más indicada para que una persona decida todo su puñetero futuro. Porque si se da cuenta cuando termina esa carrera que ha escogido al tuntún de que lo que eligió no solo no le llena, sino que le frustra y le amarga, ¿cómo se nos va a ocurrir pensar, en este mundo capitalista nuestro, en el que lo que prima es hacer las cosas ahora, que es mejor que cambie la hoja de ruta y considerar esos cuatro años como un valioso aprendizaje acerca de lo que no le gusta en lugar de condenarle a 50 años de un trabajo que no solo no le llena, sino que va a odiar en un periodo ínfimo de tiempo? ¿Porque no aceptar que hay gente que puede acabar una carrera, por difícil que esta sea, y preferir hacer cualquier otra cosa que no tiene nada que ver con esa carrera, simplemente porque le apetece más?
Vamos a contar un cuento a este respecto. Es parecido al cuento de la cigarra y la hormiga de toda la vida, pero he cambiado alguna que otra cosa para que os haga pensar un poquito.
El cigarro y la hormiga
Había una vez, en un jardín cualquiera, una hormiguita que desde pequeña había hincado los codos —¿dos codos? ¿Cuatro? ¿Seis? No lo sabemos y no estamos aquí para debatir la anatomía fórmica, así que imaginad lo que más os guste—. Había estudiado y trabajado muy duro para ser una hormiguita de provecho con dos carreras, cinco másteres y doscientos treinta y dos cursos de especialización en diversas cosas. Y tenía un trabajo fijo transportando comida al hormiguero para el que no solo estaba totalmente sobrecualificada, sino que además odiaba, pues nunca le había gustado ensuciarse las patitas. Pero como su mamá hormiga, que casualmente era la hormiga reina, consideraba que el trabajo fijo y la estabilidad económica que este aportaba eran lo más de lo más, y todas sus compañeras y hermanas pensaban lo mismo, nuestra hormiguita transportaba comida día tras día llevada por la presión social, mientras mentalmente pensaba en lo feliz que sería en un despachito bajo tierra pensando en maneras más eficientes de transportar la misma comida que ahora le pringaba las patas…
Todos los días, de camino al trabajo, la hormiguita pasaba cerca de una papelera. En ella, una cigarra macho que no había dado palo al agua en su vida y que se había dado a las drogas insectiles, al vicio y a la juerga toda su santa existencia, se tocaba la barriga de sol a sol. Hablo literalmente porque las cigarras emiten su sonido característico con un aparato que tienen en el abdomen. Cada vez que la hormiguita pasaba por delante de la papelera, veía a la cigarra ociosa y la miraba con una mezcla de asco, envidia y admiración.
La cigarra macho había tenido una vida bastante diferente. Desde pequeñito habían pasado bastante de él y le habían dicho que el trabajo y la organización eran cosa de gente frustrada e infeliz, como las hormigas, y que lo mejor del mundo era darse la vida padre y no preocuparse por absolutamente nada, excepto por afinar su barriga lo más posible y merodear en los alrededores de las papeleras para no morir de hambre. Pero él tenía inquietudes y a menudo pensaba que le gustaría hacer algo más que simplemente pasar por el mundo sin pena ni gloria, que tocarse la barriga y alternar todas las noches no le llenaba de felicidad y que le gustaría tener el valor para enfrentarse a su familia y amigos, que lo consideraban rarito por tener estos pensamientos, y dedicarse a hacer algo más productivo, como organizar a otras cigarras en un maravilloso macroconcierto barriguil, puesto que la música le apasionaba. Pero la espiral de vida en la que se hallaba le impedía hacer nada,
44
pues, cada vez que había comentado sus ideas con su familia o amigos, su madre se había puesto a murmurar: «Este hijo… nos va a matar a disgustos». O el colega de turno le había dicho: «Pero qué dices, tronqui, anda, prueba este cristal de azúcar, que es pura maravilla, recién llegado de un azucarillo del bar de enfrente y sin trazas de café». Casi todos los días la cigarra veía pasar una hilera de hormigas delante suyo y las miraba con una mezcla de envidia, asco y admiración.
Un día como otro cualquiera, mientras la hormiguita hacía sus cábalas sobre lo tremendamente útiles que le resultaban las «matemáticas fórmicas avanzadas aplicadas al transporte de alimentos», que había estudiado en su segundo máster para llevar un trozo de chocolate semiderretido que se le había caído a un bebe gordinflón hasta el hormiguero, la cigarra le habló. Le preguntó que si no sentía que había malgastado su vida estudiando montones de horas para tener un trabajo horrible que solo un zombi o una mente colmena podría soportar, y que estaba más que claro que odiaba, buscando con ello un justificante para sentirse mejor con su vida. La hormiga, que, además de encabronada con sus pensamientos, se temía desde hace tiempo esta pregunta, pues ella misma llevaba haciéndosela mucho tiempo, se puso a la defensiva.
Le miró con un desprecio nada disimulado y le preguntó a su vez que si él se sentía acaso realizado habiendo dedicado toda su vida simplemente a gozar de placeres momentáneos que no le aportaban ninguna satisfacción a largo plazo, sabiendo que no había hecho nada de provecho en su vida y desconociendo la satisfacción que a uno le produce la consecución de una meta en la que ha invertido un gran esfuerzo; pues, exactamente al igual que él, necesitaba reafirmar una vida de la que no se sentía especialmente orgullosa. En estas estaban los dos, observándose pensativos el uno al otro, muy cerquita, y mirándose a sus globosos ojos de insecto que no acaban de transmitir nada, cuando una colilla de cigarro encendida cayó entre ellos. Inmediatamente después bajó una enormísima bota de montaña de esas con muchos surcos en la suela para agarrar bien. Y como el dueño de la bota era lo suficientemente cívico como para no querer generar un fuego en un parque, aunque no lo suficiente como para tirar la colilla en la papelera, se molestó en pisar con fuerza para asegurarse de apagar bien el rescoldo.
Ahora es el momento en el que vosotros lectores, dedicáis un pedacito de vuestro tiempo a pensar en esta historia y sacáis un par de moralejas de ella antes de que yo os dé las mías.
(En serio, dejad de leer treinta segundos y pensad en la historia, en las conclusiones a las que os hace llegar).
Bien, ¿qué pensáis que ha pasado? Acaban de pisar con una bota enorme a los protagonistas de nuestra historia. Pero esa bota tiene surcos, y si coincidieran espacialmente con ellos, podrían sobrevivir. Ahora mismo la cigarra y la hormiga pertenecen a Schrödinger, están técnicamente vivas y muertas al mismo tiempo, al menos hasta que la bota se levante del suelo y veamos cuál ha sido el desenlace. Si la hormiga está viva después de esto, ¿crees que seguirá llevando el chocolate en la fila como si no hubiese pasado nada? ¿Seguirá pensando que esa vida suya ha sido la correcta, siguiendo desde pequeña lo que el hormiguero consideraba correcto sin pararse a pensar en sí misma y lo que quiere? Y la cigarra, en caso de sobrevivir, ¿creerá acaso que ha aprovechado su vida al máximo? ¿O quizás lamentará no haber intentado dejar una pequeña marca en el mundo?
Como dijo Aristóteles, «la virtud está en el término medio». O si lo preferís os doy la versión de mi abuela, que no tenía una barba tan impresionante como la del filósofo griego, pero sí tenía un montón de sabiduría en el cuerpo. «Entre el correr y el parar, hay un término medio, que es andar».
Resumiendo: el sencoísmo busca la libertad absoluta del individuo, pero esta tiene que ser consciente. El capitalismo busca que te conviertas en parte de la máquina y la máquina solo busca que consumas y vendas. Vendes tu tiempo, tu recurso más valioso, a cambio de poder consumir productos que muchas veces son innecesarios. Un teléfono de mil euros son cuatro días de vida. Pensad en cuánta gente daría encantada esos mil euros para poder permanecer cuatro días más en compañía de sus seres queridos. Probablemente casi todos los que los tuvieran. Está en tu mano no malgastar tu tiempo y aprovecharlo para hacer cosas que disfrutes. El sencoísmo no pretende decirte cómo usar tus recursos, pero sí te pide que seas consciente de por qué los usas como los usas.
El cigarro y la hormiga
Había una vez, en un jardín cualquiera, una hormiguita que desde pequeña había hincado los codos —¿dos codos? ¿Cuatro? ¿Seis? No lo sabemos y no estamos aquí para debatir la anatomía fórmica, así que imaginad lo que más os guste—. Había estudiado y trabajado muy duro para ser una hormiguita de provecho con dos carreras, cinco másteres y doscientos treinta y dos cursos de especialización en diversas cosas. Y tenía un trabajo fijo transportando comida al hormiguero para el que no solo estaba totalmente sobrecualificada, sino que además odiaba, pues nunca le había gustado ensuciarse las patitas. Pero como su mamá hormiga, que casualmente era la hormiga reina, consideraba que el trabajo fijo y la estabilidad económica que este aportaba eran lo más de lo más, y todas sus compañeras y hermanas pensaban lo mismo, nuestra hormiguita transportaba comida día tras día llevada por la presión social, mientras mentalmente pensaba en lo feliz que sería en un despachito bajo tierra pensando en maneras más eficientes de transportar la misma comida que ahora le pringaba las patas…
Todos los días, de camino al trabajo, la hormiguita pasaba cerca de una papelera. En ella, una cigarra macho que no había dado palo al agua en su vida y que se había dado a las drogas insectiles, al vicio y a la juerga toda su santa existencia, se tocaba la barriga de sol a sol. Hablo literalmente porque las cigarras emiten su sonido característico con un aparato que tienen en el abdomen. Cada vez que la hormiguita pasaba por delante de la papelera, veía a la cigarra ociosa y la miraba con una mezcla de asco, envidia y admiración.
La cigarra macho había tenido una vida bastante diferente. Desde pequeñito habían pasado bastante de él y le habían dicho que el trabajo y la organización eran cosa de gente frustrada e infeliz, como las hormigas, y que lo mejor del mundo era darse la vida padre y no preocuparse por absolutamente nada, excepto por afinar su barriga lo más posible y merodear en los alrededores de las papeleras para no morir de hambre. Pero él tenía inquietudes y a menudo pensaba que le gustaría hacer algo más que simplemente pasar por el mundo sin pena ni gloria, que tocarse la barriga y alternar todas las noches no le llenaba de felicidad y que le gustaría tener el valor para enfrentarse a su familia y amigos, que lo consideraban rarito por tener estos pensamientos, y dedicarse a hacer algo más productivo, como organizar a otras cigarras en un maravilloso macroconcierto barriguil, puesto que la música le apasionaba. Pero la espiral de vida en la que se hallaba le impedía hacer nada, pues, cada vez que había comentado sus ideas con su familia o amigos, su madre se había puesto a murmurar: «Este hijo… nos va a matar a disgustos». O el colega de turno le había dicho: «Pero qué dices, tronqui, anda, prueba este cristal de azúcar, que es pura maravilla, recién llegado de un azucarillo del bar de enfrente y sin trazas de café». Casi todos los días la cigarra veía pasar una hilera de hormigas delante suyo y las miraba con una mezcla de envidia, asco y admiración.
Un día como otro cualquiera, mientras la hormiguita hacía sus cábalas sobre lo tremendamente útiles que le resultaban las «matemáticas fórmicas avanzadas aplicadas al transporte de alimentos», que había estudiado en su segundo máster para llevar un trozo de chocolate semiderretido que se le había caído a un bebe gordinflón hasta el hormiguero, la cigarra le habló. Le preguntó que si no sentía que había malgastado su vida estudiando montones de horas para tener un trabajo horrible que solo un zombi o una mente colmena podría soportar, y que estaba más que claro que odiaba, buscando con ello un justificante para sentirse mejor con su vida. La hormiga, que, además de encabronada con sus pensamientos, se temía desde hace tiempo esta pregunta, pues ella misma llevaba haciéndosela mucho tiempo, se puso a la defensiva.
Le miró con un desprecio nada disimulado y le preguntó a su vez que si él se sentía acaso realizado habiendo dedicado toda su vida simplemente a gozar de placeres momentáneos que no le aportaban ninguna satisfacción a largo plazo, sabiendo que no había hecho nada de provecho en su vida y desconociendo la satisfacción que a uno le produce la consecución de una meta en la que ha invertido un gran esfuerzo; pues, exactamente al igual que él, necesitaba reafirmar una vida de la que no se sentía especialmente orgullosa.
En estas estaban los dos, observándose pensativos el uno al otro, muy cerquita, y mirándose a sus globosos ojos de insecto que no acaban de transmitir nada, cuando una colilla de cigarro encendida cayó entre ellos. Inmediatamente después bajó una enormísima bota de montaña de esas con muchos surcos en la suela para agarrar bien. Y como el dueño de la bota era lo suficientemente cívico como para no querer generar un fuego en un parque, aunque no lo suficiente como para tirar la colilla en la papelera, se molestó en pisar con fuerza para asegurarse de apagar bien el rescoldo.
Ahora es el momento en el que vosotros lectores, dedicáis un pedacito de vuestro tiempo a pensar en esta historia y sacáis un par de moralejas de ella antes de que yo os dé las mías.
(En serio, dejad de leer treinta segundos y pensad en la historia, en las conclusiones a las que os hace llegar).
Bien, ¿qué pensáis que ha pasado? Acaban de pisar con una bota enorme a los protagonistas de nuestra historia. Pero esa bota tiene surcos, y si coincidieran espacialmente con ellos, podrían sobrevivir. Ahora mismo la cigarra y la hormiga pertenecen a Schrödinger, están técnicamente vivas y muertas al mismo tiempo, al menos hasta que la bota se levante del suelo y veamos cuál ha sido el desenlace. Si la hormiga está viva después de esto, ¿crees que seguirá llevando el chocolate en la fila como si no hubiese pasado nada? ¿Seguirá pensando que esa vida suya ha sido la correcta, siguiendo desde pequeña lo que el hormiguero consideraba correcto sin pararse a pensar en sí misma y lo que quiere? Y la cigarra, en caso de sobrevivir, ¿creerá acaso que ha aprovechado su vida al máximo? ¿O quizás lamentará no haber intentado dejar una pequeña marca en el mundo?
Como dijo Aristóteles, «la virtud está en el término medio». O si lo preferís os doy la versión de mi abuela, que no tenía una barba tan impresionante como la del filósofo griego, pero sí tenía un montón de sabiduría en el cuerpo. «Entre el correr y el parar, hay un término medio, que es andar».
Resumiendo: el sencoísmo busca la libertad absoluta del individuo, pero esta tiene que ser consciente. El capitalismo busca que te conviertas en parte de la máquina y la máquina solo busca que consumas y vendas. Vendes tu tiempo, tu recurso más valioso, a cambio de poder consumir productos que muchas veces son innecesarios. Un teléfono de mil euros son cuatro días de vida. Pensad en cuánta gente daría encantada esos mil euros para poder permanecer cuatro días más en compañía de sus seres queridos. Probablemente casi todos los que los tuvieran. Está en tu mano no malgastar tu tiempo y aprovecharlo para hacer cosas que disfrutes. El sencoísmo no pretende decirte cómo usar tus recursos, pero sí te pide que seas consciente de por qué los usas como los usas.